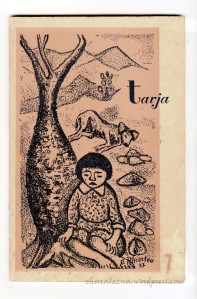“Las condiciones en que se desenvuelve la Escuela (Provincial de Artes Plásticas de Jujuy), en verdad que no son ideales, a semejanza del Taller Libre, muchas son las dificultades que se han debido subsanar a fuerza de buena voluntad y privaciones de toda índole pero su éxito ha sido evidente y, en estos momentos, es considerada como una de las mejores del país.”
Luis Pellegrini, 1967.
(Viene de Pregón del 3. 11. 85)
Continuamos difundiendo el exhaustivo trabajo realizado por el pintor y docente Luis Pellegrini, presentado en el diario Pregón en 1985. En esta entrega, hace énfasis en la creación de la Escuela Provincial de Artes Plásticas –hoy llamada «Medardo Pantoja» en homenaje a su primer director–, como continuación del Taller Libre de Dibujo y Pintura de San Salvador de Jujuy. La enseñanza del arte a través de la modalidad Talleres Libres se continuó en los Talleres –tal vez menos recordados– de San Pedro, Tilcara y, más adelante, de Chucalezna. Asimismo, enumera los diferentes organismos que devinieron en la entonces flamante Dirección Provincial de Cultura. Finalmente, honra a organismos tales como las Bibliotecas Populares de Jujuy y Humahuaca, diversas asociaciones culturales, el Museo «Terry» y la Sociedad de Artistas Plásticos, en su rol determinante para la promoción de las artes plásticas en Jujuy. De su relato se extrae un compendio de los artistas plásticos locales y foráneos, pioneros en la cultura de Jujuy.
…
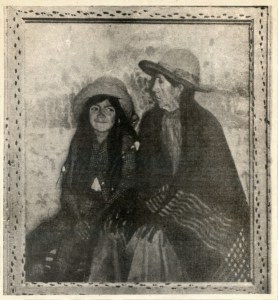
LAS ESCUELAS
No puede pasar desapercibida la importancia del papel que cumplen las escuelas en la divulgación del sentido artístico y en la formación de los futuros maestros y artistas, son ellas las que desbrozan el camino y allanan las dificultades, lo demás es obra de la inteligencia y la predisposición plástica de cada uno.
EL TALLER LIBRE
El Taller Libre de Dibujo y Pintura fue creado en el año 1949, los intentos esporádicos de despertar vocaciones tienen aquí la primera oportunidad para manifestarse y el primer intento serio. Enseñarán para entonces en sus aulas los siguientes profesores: srta. Carolina Álvarez Prado, Félix de Balois Leaño (sic), Jesús Américo Alderete, Antonio Fernández Otero y Miguel Lozano Muñoz. Sus nueve años de existencia, con inseguridad y escasos medios será el precio que se pague a la incomprensión del momento, pero se está preparando la semilla para el gran salto.
LA ESCUELA PROVINCIAL DE ARTES PLÁSTICAS
A comienzos del año 1958, es creada la Escuela Provincial de Artes Plásticas de Jujuy, formada sobre la base del Taller Libre todavía existente; se comenzará con la habilitación de un primer y segundo año y un plan basado en las mejores experiencias del momento adaptadas al medio local. Integrarán el cuerpo de profesores, teniendo como director al sr. Medardo Pantoja, Luis Pellegrini, Nicasio Fernández Mar, Jorge A. Gnecco, Eolo Pons y la sta. Leonor Moscarda.
A medida que va creciendo se irán incorporando a esta lista inicial, los profesores que siguen ocupando sus cátedras en el Taller Libre, hasta la virtual desaparición de éste, más los nuevos que también se agregan. A fines del año 1960 la escuela tiene los primeros egresados y, de inmediato, se procede a crear cursos de perfeccionamiento de Pintura, Escultura y Grabado.
En el año 1965 se producen cambios en el plan de estudios, adoptando el que está en vigencia en las Escuelas «Manuel Belgrano» y «Prilidiano Pueyrredón» de Buenos Aires, ambas nacionales. En la actualidad, la Escuela Provincial de Artes Plásticas cuenta con más de cien alumnos y asciende a veinte su plantel de profesores.
Las condiciones en que se desenvuelve la escuela, en verdad que no son ideales, a semejanza del Taller Libre, muchas son las dificultades que se han debido subsanar a fuerza de buena voluntad y privaciones de toda índole pero su éxito ha sido evidente, en estos momentos es considerada como una de las mejores del país.
EL TALLER LIBRE DE SAN PEDRO
Fundado en el año 1958, fue su primera profesora directora la srta. Ofelia Bertolotto, continuando en el cargo posteriormente el prof. Claudio Samos y por último la srta. Julia Leaño, quién continuó al frente del mismo hasta su disolución en 1962.
EL TALLER LIBRE DE TILCARA
El Taller Libre de San Pedro y posteriormente el de Tilcara, fueron creados por iniciativa del entonces director de la Escuela Provincial de Artes Plásticas, prof. Medardo Pantoja, estando a cargo del mismo el prof. Salvador Benjuya. Tuvo lugar su iniciación en el año 1958, hasta su disolución en el año 1959.
A pesar de no ser del tipo de Escuelas Especializadas como las nombradas, anotaremos aquí la obra realizada con gran sentido de inquietudes y nociones artísticas dado que en sus aulas enseñaron excelentes artistas plásticos como Sabogal, Montero, etc. y en la actualidad plásticos de reconocido prestigio de la Escuela Normal Mixta «Juan Ignacio Gorriti» y del Colegio Nacional «Teodoro Sánchez de Bustamante» de esta ciudad.
LOS FOCOS DE EXPANSIÓN
LA BIBLIOTECA POPULAR DE JUJUY
La Biblioteca Popular de Jujuy, fundada en el año 1899, desarrolló siempre una importante obra cultural donde también las artes plásticas tenían su lugar. Perdidas las actas de sus primeros años, ya que sólo se tienen datos concretos a partir del año 1930, se recuerda por 1915 un Curso de Dibujo y Pintura a cargo del sr. Franciscovich, de su nombre no queda testimonio alguno; se le reconocía como un excelente pintor, de muy buen oficio, por sus clases pasaron muchos jujeños de entonces quienes fueron sus discípulos.
(La Biblioteca) Editaba también la revista «Letras», cuyo primer número apareció en el año 1905 y en la que tuvieron cabida las actividades plásticas de entonces, ilustrando sus páginas G. Buitrago, R. Cardozo, L. Pereyra, C. A. Prado, etc.
Ya en el año 1958, habilita una Sala para exposiciones sobre la calle Belgrano, de fecunda actividad, prácticamente la única dedicada a esos fines y cuando las necesidades lo requirieron, habilitó al público los salones de la Biblioteca para auspiciar las exposiciones rotativas del Salón Nacional, la gran muestra con reproducciones de cuadros de los maestros impresionistas presentada por la Embajada Francesa, fue en homenaje al pintor José A. Terry, además, realizó exposiciones anuales de la Escuela Prov. de Artes Plásticas y diversas actividades más.

En la actualidad, la Biblioteca Popular de Jujuy, rodeada por el cariño y estímulo de la población sigue desarrollando una amplia divulgación cultural.
LA COMISIÓN PROVINCIAL DE BELLAS ARTES
Anexa al Consejo Provincial de Educación, la Comisión Provincial de Bellas Artes fue fundada en el año 1936, cumpliendo en su momento una amplia tarea cultural. Esta Comisión fue presidida por el sr. Dámaso Salmoral, teniendo como secretario al sr. Mario R. Pellegrini y asesores vocales a la srta. Carolina Álvarez Prado en Escultura y al sr. Francisco Ramoneda en Pintura.
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TURISMO
Justo es consignar la importante labor de divulgación plástica realizada en todo momento por la Dirección Provincial de Turismo. Su local de calle Belgrano cobijó siempre a los plásticos y entidades locales, como así a los que desde otros puntos del país llegaban hasta Jujuy, no sólo con el ánimo predispuesto al conocimiento, sino también a mostrar sus trabajos estableciendo de esta manera puntos de contacto y referencia.
Si bien su actividad se limitó solamente al aspecto expositivo y su radio de acción quedaba circunscripto casi exclusivamente al turista, a través de la radio y la prensa locales, su trabajo de difusión cultural llegó hasta el público de S. S. de Jujuy interesado en estas manifestaciones.
AGRUPACIÓN CULTURAL RENACIMIENTO
La Agrupación Cultural Renacimiento fue fundada en el año 1938, con la finalidad de propender al desarrollo de las ciencias, letras y artes. Desde entonces que viene cumpliendo esta tarea, convirtiéndose en un foco permanente de inquietudes artísticas donde las artes plásticas juegan un papel descollante. Por sus filas pasaron importantes figuras del quehacer cultural jujeño y de la actividad artística nacional.
LA SOCIEDAD DE ARTISTAS PLÁSTICOS DE JUJUY
Dado el auge que toman en Jujuy las artes plásticas a partir del año 1958 debido a la creación de la Escuela Provincial de esta disciplina y el consiguiente flujo de pintores que empezaron a llegar desde entonces, por iniciativa de los pintores F. Leaño, Américo Alderete, J. Gnecco y L. Pellegrini se propone la creación de una sociedad con fines culturales y de defensa de sus intereses gremiales. Reunidos el 31 de julio de 1959, queda fundada ésta con el nombre de «Sociedad de Artistas Plásticos de Jujuy«.
A partir de entonces se promueven una serie de actividades que servirán como importantes medios de divulgación y comunicación: exposiciones de sus asociados, muestra anual societaria denominada «Salón de Primavera«, edición del Boletín Informativo «Norte«, donación a la Comisión Provincial de Cultura de una muestra de grabadores argentinos. Salón del Poema Ilustrado y una gran actividad dentro de los tópicos que le son afines y que la convierten en su momento en uno de los centros de mayor radiación cultural.
REVISTA DE LETRAS «TARJA«
Notable desde todo punto de vista la valiosa tarea cultural emprendida por la revista literaria «Tarja» a partir del año 1955. No sólo la presencia en sus páginas de las manifestaciones más importantes de la plástica nacional como son los nombres de los pintores L. Spilimbergo, J. C. Castagnino, E. Policastro, M. Pantoja, E. Pons, J. Gnecco, C. Torrallardona, V. Rebuffo, R. Soldi, G. Chale, P. Audivert, A. R. Vigo, C. Alonso, etc., sino, el auspicio y organización de muestras de los plásticos nombrados como asimismo de jujeños efectuadas en salas de la ciudad.
A este esfuerzo se deben también diversas exposiciones de grabadores argentinos y una muy importante sobre arte mural, la primera de este género realizada en Jujuy. Sus dieciséis números publicados y sus cinco años de vida constituyen un valioso aporte cultural que le significó un importante lugar de privilegio entre las revistas literarias del país y desde el punto de vista de la plástica, una apertura extraordinaria hacia nuevas manifestaciones.
LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE TILCARA
Es una entidad civil con Personería Jurídica, fundada en enero de 1957 siendo su finalidad principal promover el desarrollo cultural en su zona de influencia. Tiene sede propia y una residencia para artistas, estudiosos y asociados que pueden ser alojados según la reglamentación vigente. Recibe apoyo económico y moral del Gobierno de la Provincia y del Fondo Nacional de las Artes, lo que particularmente le ha permitido acrecentar su acervo. Posee un salón de actos para reuniones de carácter cultural que es facilitado sin cargo a instituciones locales sin finalidades comerciales.
Su festival llamado «Enero Tilcareño» es ya tradicional y tiene lugar a mediados de dicho mes en cuya oportunidad organiza distintos actos culturales, folklóricos y deportivos que se realizan con auspicios de autoridades nacionales, provinciales y entidades particulares.
Su labor de difusión artística ha sido importante contando con el apoyo de los plásticos de todo el país.
MUSEO REGIONAL DE PINTURA «JOSÉ A. TERRY»
Este museo, dependiente de la Subsecretaría de Estado de Cultura de la Nación, tiene como base una buena parte de la obra del artista cuyo nombre lleva, el que fue adquirido juntamente con su casa-atelier por el Estado Nacional que tornó posesión del mismo en 1958, habilitándose, primero en forma precaria en 1964, y luego definitivamente en 1966. La casa fue remodelada y refaccionada por la Dirección Nacional de Arquitectura – División Jujuy.
Cuatro salas muestran la obra del pintor Terry y una quinta está destinada a exposiciones de invitados, preferentemente aquellos residentes en la zona.
En este sentido se han realizado muestras pictóricas de excelente jerarquía, que han sido expuestas en el ámbito Noroeste de la provincia, efectuando así, una divulgación cultural de suma importancia, obra exclusiva de su director, don Leonardo Pereyra.
LA BIBLIOTECA POPULAR «BARTOLOMÉ MITRE» (HUMAHUACA)
La Biblioteca Popular «Bartolomé Mitre» fue fundada en el año 1906. Desde entonces, aunque esporádicamente debido a las dificultades provocadas por el aislamiento y la distancia, desarrolló dentro de sus posibilidades, actividades culturales plásticas. En su local se expusieron obras de plásticos interesados en mostrar sus obras, y recibió también la contribución de los incipientes aficionados locales, llevando de esta manera nuevas inquietudes a la progresista población local.
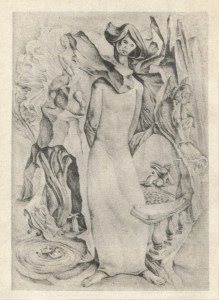
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CULTURA
Denominada en sus comienzos como Instituto Provincial de Bellas Artes (Ley N° 1725, 30 de diciembre de 1946), luego, Comisión Provincial de Cultura (Ley 1936, 10 de enero de 1949) y, posteriormente, Instituto Provincial de Arte y Cultura (Ley N° 2505, 1959) hasta llegar a la actual Dirección Provincial de Cultura (Decreto Ley N° 11, 26 de enero de 1966).
Como organismo oficial dispone de mayores recursos que las instituciones particulares, pero resulta evidente que las partidas que se le otorgan sólo satisfacen las necesidades más elementales y, en esta forma, su radio de acción se circunscribe a la capital y localidades más importantes. El centralismo ya apuntado de Buenos Aires con respecto a las provincias, se repite aquí con San Salvador de Jujuy y sus pueblos del interior.
Claro está entonces que no sólo es necesario un amplio incremento financiero para poder encarar una obra cultural profunda, sino también de un estudio exhaustivo de la labor a desarrollar, plan en el que deberían participar con su experiencia las instituciones particulares y los grupos de intelectuales, poetas, músicos, escritores, plásticos, danzarines o gente de teatro, pues ellos son los que realizan la cultura, o las instituciones las difusoras de esta cultura.
Hasta el presente la labor artística fue realizada generalmente a base de sacrificio, en horas robadas al descanso y subordinadas a otros menesteres incompatibles casi siempre con la vocación, con la sola finalidad de ganarse la vida, en esta forma el desarrollo cultural es lento, y precario el resultado.
Es condición fundamental colocar al hombre que trabaja en la cultura en las mejores condiciones, tanto económicas, espirituales, de desarrollo o de tiempo, pues hasta el presente la creación artística ha sido en su totalidad obra del esfuerzo del artista. Ahora, si queremos conseguir un resultado concreto de tanto esfuerzo del que solo se aprovecha una pequeña parte, valga la comparación, debemos cambiar el arado de palo por un tractor.
UBICACIÓN DE LAS TENDENCIAS
Trataremos de reflejar someramente el desarrollo de las distintas tendencias que fueron apareciendo en nuestro medio. Ya dijimos que los primeros plásticos que visitaron y se radicaron esporádicamente en Jujuy, fueron extranjeros; podemos citar entonces a D. Santibáñez, F. Villar, O. Lara, A. Villalba Muñoz, P. Boggio, J. Pelaez, J. Martorell y, posteriormente José Pellegrini, Franciscovich, P. Sabogal (sic), F. Ramoneda, J. Luscher, etc. Casi todos ellos formados en el extranjero, sobre todo en las academias de Italia y España. Traen la modalidad imperante entonces en esos medios basada en un acentuado naturalismo, junto con el fuerte predominio que configura a la pintura de caracteres.
LOS PLÁSTICOS NACIONALES Y LOCALES
Paralelamente a esta etapa se perfila ya la de los pintores nacionales y como consecuencia de ello los plásticos locales que para entonces estudiaban en Buenos Aires. Son entre los primeros: María A. Buitrago, E. Soto Avendaño, J. Bermúdez, A. Montero y entre los jujeños: G. Buitrago, J. R. Cardozo, J. Armanini, L. Rodríguez Pérez y Carolina Álvarez Prado a los que se agregarán pocos años más tarde M. Lozano Muñoz, F. de Balois Léaños, M. Pantoja, J. Valle y los pintores J. A. Alderete y A. Fernández Otero que para entonces se radican en nuestra provincia participando de su quehacer artístico
Si bien es cierto que esta etapa adolece de cierto eclecticismo, no lo es menos y es importante subrayarlo, se va manifestando y luego acentuando la tendencia hacia los temas de costumbre y paisaje local que tanto contribuirán al conocimiento de estos lugares geográficamente tan alejados de las grandes ciudades.
EL CRECIMIENTO
En el año 1957, después de la creación del Taller Libre de Pintura y junto con la creación de la Escuela Provincial de Artes Plásticas, nótese la presencia de una serie de plásticos que para entonces se radican en Jujuy. Se registra entonces un gran ascenso en el quehacer artístico. A partir de este momento se suman a los plásticos locales, Gustavo Lara Torres, Leonor Moscarda, Luis Pellegrini, Eolo Pons, J. A. Gnecco. Estos cuatro últimos pintores, ligados por afinidades conceptuales derivadas de la enseñanza del maestro Lino E. Spilimbergo, trae una inquietud renovadora y una línea constructivista con derivaciones cubistas que aplican a la enseñanza y forman con N. Fernández Mar (escultor hasta entonces residente en Humahuaca) el grupo inicial que tendrá a su cargo la formación de la Escuela Provincial de Artes Plásticas. Medardo Pantoja, quien hasta entonces residía en Tilcara, baja a Jujuy para hacerse cargo de la incipiente escuela.
(Continúa en la próxima sección)
Referencias
- Artículo completo en https://es.scribd.com/document/673752490/Las-Artes-Plasticas-Jujenas-Pregon-10-11-1985 y en https://es.scribd.com/document/673752719/Las-Artes-Plasticas-Jujenas-Pregon-10-11-85-Parte-2
- Imagen de Carolina Álvarez Prado tomada de https://canonaccidental.bellasartes.gob.ar/artistas/